Hasta ahora he descrito en diversas Crónicas, cómo fue la vida durante la Guerra civil en el municipio de Campillos. He escrito sobre cómo el Comité del Frente Popular fue la autoridad única durante las primeras ocho semanas de la guerra, desplazando de esa función a la Corporación municipal; cómo fue el comportamiento de la Guardia civil y del cuerpo de Carabineros, el reparto de armas a las milicias, cómo se organizaron dichas milicias, sus guardias, su retribución económica, el problema de la cosecha en el campo, las requisas de alimentos y ganado, el reparto de vales para alimentar a las familias del pueblo, del funcionamiento del economato, de la clínica de urgencia, de los refugiados que llegaron al pueblo, de las salidas de milicianos de Campillos a pueblos cercanos, La Roda, Setenil, Olvera, El Saucejo, etc. De forma deliberada, aún no he hablado en mis Crónicas de las detenciones de las personas de derechas que hubo en esas primeras ocho semanas de la Guerra, ni de los asesinatos que se produjeron. Estos sucesos los he ido dejando para más adelante, porque merecían un análisis sereno, profundo y reposado. Pero considero que ha llegado ese momento.
Pronto se cumplirán ochenta y siete años de aquellos sucesos, y es hora de dar a conocer a las nuevas generaciones la realidad de unos hechos que no debieron ocurrir.
Me gustaría escribir también sobre la represión franquista, y sobre los muertos y fusilados que hubo en el bando del Frente Popular. Pero hoy día, aparte de poder presentar un listado de personas represaliadas, poco más se puede hacer.
Como acertadamente señala José Mª García Márquez en su obra «La represión militar en la Puebla de Cazalla», página 64:
«No existen dificultades para investigar la represión que se llevó a cabo por la izquierda, pero otra cosa muy distinta es acercarse a la represión de los sublevados. Los archivos determinantes de los asesinatos realizados por los golpistas no están disponibles y, en muchos casos, han desaparecido. Tanto los fondos de las Delegaciones de Orden Público (encargadas de dirigir y controlar la represión), como de las Comandancias Militares de los distintos pueblos, no existen para la investigación. Los archivos de ambos fueron asumidos por las Jefaturas Provinciales de Policía y por las Comandancias de la Guardia Civil, y así permanecieron durante toda la dictadura. Fue tras la llegada de la democracia a nuestro país, cuando se vio oportuno hacerlos desaparecer. De la misma forma, en la mayoría de los archivos municipales, se procedió a un extenso saqueo de documentación relacionada con los años de la guerra. Y no hablemos de los archivos de Falange en los pueblos, de los que sólo se han conservado algunas decenas entre los más de ocho mil pueblos del país».
Uno de los archivos que sería imprescindible consultar para realizar ese estudio, es el Archivo Histórico Municipal de Campillos. Pero el poder acceder a los documentos que en él están custodiados, es hoy una tarea totalmente imposible para el investigador, ya que el Ayuntamiento actual no lo permite, alegando «que dicha documentación se encuentra dispersa y sin clasificar, ni está ordenada para poder tener un fácil acceso a ella».
Antes de redactar esa Crónica sobre esos primeros días de la Guerra en Campillos, me veo en la necesidad de aclarar con anterioridad a los que me siguen en este Blog, mi posicionamiento a este respecto, y dejar claro cuál es mi pensamiento sobre lo sucedido en aquellas fechas. Porque sé que es una historia muy delicada, y porque me voy a introducir en un terreno muy pantanoso del que espero salir limpio.
Voy a procurar contar lo sucedido intentando ser lo más objetivo posible, de una manera limpia, evitando a toda costa los clichés al uso, de que solos los de un bando fuero malvados y perversos. En los dos bandos hubo víctimas y verdugos.
Para ello, intentaré escribir centrándome en los datos y en los hechos que ocurrieron, huyendo de las opiniones. Es lícito y aconsejable revisar la historia, porque ésta se reescribe continuamente. Pero la historia se escribe con datos, narrándola a base de documentos, con el propósito de llegar a la verdad, y no opinando. Hoy, lamentablemente, en España los políticos y los “opinadores”, han sustituido a los historiadores a la hora de hablar y escribir sobre la Guerra civil.
Daré toda la información de la que disponga de las personas asesinadas, como un postrero homenaje a unas muertes que nunca se debieron producir.
Con respecto a los verdugos, daré sus nombres, pero sin aportar más información adicional, y siempre intentaré que su identidad no sea rastreable, ocultando algunos apodos que hoy día continúan existiendo. No creo que sea cuestión de rebrotar viejos odios y venganzas entre familias y vecinos.
En la actualidad, la mayoría de los documentos emanados de la actividad del bando nacional se puede consultar, incluso en la web, como es el caso de la Causa General o el Centro Documental de la Memoria Histórica. Por tanto son documentos públicos, y los nombres que aparecen en ellos son públicos, tanto de los verdugos como de las víctimas, por lo que pienso, no tiene sentido esconder esos nombres abreviándolos detrás de unas siglas.
Cuando me puse delante del ordenador a escribir, me ocurrió que conforme lo iba haciendo, me iba dando cuenta que me estaba copiando a mí mismo, y que todo aquello que me venía a la mente, lo tenía ya escrito con anterioridad. Porque mi visión de la guerra civil no ha variado en nada desde hace más de diez años, y con el paso del tiempo me reafirmo en mis principios que se han mantenido inalterables. Todo aquello que escribí hace más de una década, puedo firmarlo hoy mismo, sin variar una coma. Lo que he ganado con el tiempo y con la lectura, es tener un mejor conocimiento de aquella historia, pero no ha variado en nada mi opinión sobre ella.
Es el motivo por lo que voy a reproducir los prólogos que tuve el gran honor de escribir para los dos libros que escribió Alfonso Ruiz Padilla. El primero ya tiene más de diez años, «CAMPILLOS, 1936», y el segundo «HISTORIAS DE PUEBLOS DEL NORTE DE MÁLAGA DURANTE LA GUERRA CIVIL», es del 2015.
Desde aquí quiero volver a reiterar mi deuda y mi agradecimiento a Alfonso Ruiz, que fue el que me metió en esta aventura de la historia de Campillos. Gracias a su generosidad, compartiendo conmigo la información que conseguía en los distintos Archivos, y que mucha de ella me ha ayudado a escribir muchas de las Crónicas que contienen este Blog.
1.- PRÓLOGO AL LIBRO «CAMPILLOS, 1936» DE ALFONSO RUIZ PADILLA - 2012
La generación de los españoles que rondamos los sesenta años, todos aquellos que venimos de las escuelas de Franco y que nos educaron en la historia del “Alzamiento Nacional”, siempre supimos que había otra historia de la guerra civil. Una historia que nunca nuestros mayores nos quisieron contar. Eran años de dolor, miedo, silencio y olvido.
Es ahora, cuando ya han pasado tres cuartos de siglo, cuando la generación de quienes vivieron en primera persona aquellos trágicos sucesos han desaparecido; cuando sus hijos rondan ya los ochenta años y su recuerdo es una luz tenue de su infancia y juventud, es cuando nos corresponde a los nietos y biznietos de aquellos, recuperar aquel trozo trágico de nuestra historia.
Este libro empezó con la lectura de unos folios del diario personal de Federico Manzano Sancho, donde describía con realismo los sucesos ocurridos en Campillos en aquel verano de 1936. Aquellas hojas daban parte de la respuesta a nuestras preguntas, a las que nuestros padres y abuelos no quisieron responder. Fue el detonante para que Alfonso Ruiz decidiera dar el paso adelante, y llenar el tiempo de su jubilación con la investigación de los sucesos en archivos y hemerotecas.
Este es un libro necesario, en el que abundan los testimonios directos de los que vivieron aquella tragedia. Es un libro escrito desde la serenidad que da el tiempo transcurrido; en el que no se buscan a los culpables de lo que sucedió. Que pretende arrojar luz sobre unos hechos que no se deben ocultar. Solo desde el conocimiento de los mismos, podremos llegar a entender que desde el sectarismo, el odio, la explotación del más débil, la negación de los derechos del hombre, no se puede construir una sociedad, sea monárquica o republicana.
Los actores de aquella guerra de hermanos, ya perdonaron. Quiero traer a éste prólogo, el testimonio de ese perdón de dos campilleros ya fallecidos, hijos de dos víctimas de aquella barbarie, y cuyos padres, uno derechas y otro de izquierdas, fueron fusilados por el bando contrario.
El siguiente escrito fue publicado en el periódico DIARIO 16, el día 22 de octubre de 1983, con el título «A MI PADRE, NO». En el prólogo, del libro de Alfonso Ruiz, solo reproduje un extracto del artículo. Aquí lo expongo íntegramente. Agradezco a Noelia Rodríguez el haberme proporcionado dicho artículo.
«El día 16 de agosto de 1976, la Cruz de los Caídos de mi pueblo —Campillos— fue objeto de una «reconversión»: las dos lápidas en que estaban escritos los nombres de los «caídos» en uno solo de los bandos de la guerra civil fueron sustituidas por otras dos; en las que constaba una leyenda —«Campillos, a todos los muertos en la guerra»— y campeaban unos versos de José María Hinojosa, poeta campillero de la generación del 27, fusilado por los «rojos», y otros de Miguel Hernández, cuyo nombre no reclama mayor precisión.LápidasLa decisión fue tomada por un Ayuntamiento, aún no democrático, pero si compuesto por personas racionales, sensibles y generosas, y contó con la aprobación de todos, salvas las excepciones de rigor. Bueno, pues en las lápidas desterradas estaban escritos los nombres de mi padre y de hasta 23 parientes míos, en mayor o menor grado. Ni qué decir tiene que la decisión municipal contó con mi aplauso.Mi padre fue fusilado por los «rojos». Naturalmente, yo no puedo justificarlo, porque pienso que la muerte no debe darse ni al más consumado criminal; porque mi padre no la merecía y porque no la sufrió en cumplimiento de sentencia: fue simplemente «paseado». También otros fueron pasados por las armas, no precisamente por los «rojos», ni todos tras un juicio.Siempre he pensado que, si bien la muerte de una persona no se justifica nunca, en ocasiones la actitud de alguna clase que se produce de manera injusta, frívola o provocadora, determina irracionalidad en la clase a quien toca el papel de víctima, hasta el extremo de llevarla a vengar en los individuos de aquélla las culpas, negligencias o errores de su colectivo, creador de una situación injusta. Nadie personalmente me parece culpable. Todos, si no se aplican a cortar la espiral de la venganza. Por eso, a mí no me costó ningún trabajo perdonar —y hasta comprender— a los que mataron a mi padre. Por eso y, porque en mi niñez, pude observar cómo los criadas de mi casa o las de mis amigos eran obligadas a ir a misa, a aprender el Ripalda y a prescindir del maquillaje, pero no supe de ninguna que hubiera sido enseñada a leer.Ahora quieren beatificar a los «mártires de la Cruzada». Por Dios, a mi padre, no. Como su hijo y heredero pido formalmente que nadie sea osado de tomar su nombre como signo de división entre un español y otro español. Que ya está bien de muertos, compañeros. Y de santos. Tengo para mí que, si en el martirologio constituyen mayoría los clérigos, monjes, frailes, religiosos y grandes de este mundo, acaso porque sus amigos tuvieron medios para conseguir su canonización, en la vecindad de Dios tienen mejor sitio los pobres, los trabajadores, los pacíficos —ellos verán a Dios—, las madres de familia, los que padecieron persecución por la justicia... Y que más de un poderoso habrá escuchado o tendrá que escuchar: «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolado y tú atormentado.» Estoy persuadido —y no quiero ser temerario ni faltar a la caridad— que acaso más santos haya entre las víctimas de los nacionales que entre los «mártires de la Cruzada», acaso porque, entre éstos, no demasiados merecieran escuchar el «ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, anduve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me viniste a visitar…»
Perdonar
En cuanto a mí, espero que mi padre —y yo en su día—, si no entre los ciento cuarenta y cuatro mil sellados, si tengamos un lugar entre la «gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua», que en Patmos vio San Juan «en pie, delante del trono de Dios y del Cordero». Por ello no quiero que ni su memoria, ni mi palabra, ni mis actos, ni, en cuanto pueda, los de mis hijos sirvan, siquiera sea por negligencia o error, para dividir aún más a los españoles, a cuya división no contribuyeron en poca medida quienes más obligados estaban a recordar el deber de perdonar hasta setenta veces siete, y a no olvidar que el juicio pertenece a Dios».
*****
Decidió permanecer en Málaga, después de la pérdida de la misma por la República en febrero de 1937, al considerar que su vida no corría peligro. Pero se equivocó. Fue fusilado en Málaga el 7 de marzo de 1937 a los 57 años. Jesús Luna tenía nueve años cuando fusilaron a su padre.
En este escrito, relata la muerte de su tío Francisco San Martin de 39 años, asesinado por una patrulla de la FAI el 18 de agosto de 1936, cuando estaba refugiado en casa de su padre Benito Luna.
Porque... ¿cómo puedo yo describir, con la ecuanimidad que intento, los minutos -siglos en realidad- de espanto y terror de la viuda de un hombre bueno, recién asesinado, en tan trágicas circunstancias, rodeada de hijos pequeños...y los de otra mujer, también con sus hijos menores, uno de ellos, recién nacido, en sus brazos... a la que, al mismo tiempo y en circunstancias no menos terribles, le acababan de arrebatar su esposo - tan bueno como el que más, que pasó por la vida haciendo sólo el bien a cuantos lo necesitaron-, sin conocer su destino... y todos en medio de la calle, junto a una hoguera cada vez más intensa, viendo caer por lo balcones objetos venerados y entrañables, hasta poder hallar un refugio hospitalario y casi dos meses después, a la misma mujer con sus hijos, expulsada nuevamente de su casa, por unos moros terroríficos, desaliñados y sucios por el sudor y la pólvora, de aspecto feroz y amenazador, con fusiles y sables en las manos, mandados por un joven oficial victorioso y prepotente, hasta ser acogidos en una casa amiga que, milagrosamente, les dio asilo, a pesar del miedo que lógicamente sentían y venciendo, además, el temor añadido por tener la increíble osadía de recibir en su casa a una familia “públicamente enemiga”, estremecidos luego al oír, durante toda una tarde y una noche de pesadilla, el fragor intermitente de los disparos de los fusiles y el rugir de los cañones y salir, apenas amaneció, para refugiarse en la casa de sus familiares directos, con el miedo a flor de piel sintiéndose acosados, perseguidos y amenazados sorteando, con el valor que la desdicha presta, la increíble cantidad de cadáveres apilados en medio de las calles, cubiertos -afortunadamente- con mantas y sin saber qué nuevas y mayores desdichas les depararía el destino y la impiedad de la gente...?.
La sensibilidad de las personas que puedan leer este breve y verídico relato, sabrán entender y perdonar que no me extienda y profundice más en estas líneas, que me sangran del corazón, pues aún tengo en los ojos y la memoria la dantesca visión de tanto horror y tanto miedo... pero que he considerado un deber relatar, sucintamente, en honor del padecimiento sufrido por mis familiares y por el de tantas y tantas personas inocentes, de cualquier color, que se vieron envueltas en situaciones de similar intensidad, que todos, absolutamente todos, tenemos la ineludible obligación de impedir que se vuelvan a repetir... ¡Dios lo quiera...!
Y pido yo……. ¡Dios lo quiera...!
2.- PRÓLOGO AL LIBRO «HISTORIAS DE PUEBLOS DEL NORTE DE MÁLAGA DURANTE LA GUERRA CIVIL» DE ALFONSO RUIZ PADILLA - 2015
El libro de Alfonso Ruiz, «Historias de pueblos del norte de Málaga durante la guerra civil», viene a arrojar luz sobre unos sucesos que siguen sin ser conocidos por las generaciones más jóvenes, principalmente porque los actuales escritores de la guerra civil en Málaga, más cercanos a la propaganda que a la historiografía, aún siendo conocedores de los hechos ocurridos, no han querido introducirse en ésta investigación. De hecho, es muy difícil encontrar algún libro, artículo en revista de divulgación o página en internet, que cuente, aunque sea mínimamente, lo que ocurrió en los primeros meses de la guerra en el norte de la provincia de Málaga.
Este libro está expuesto a la revisión y a las correcciones, como todos los libros de historia, pero es innovador porque va contracorriente, y pone el foco en lo ocurrido esos meses posteriores al 18 de julio en nuestra comarca, cuando aún las milicias del Frente Popular eran dueñas de los pueblos.
En él no se pretende señalar responsables, ni tampoco se pretende abrir heridas, solo quiere aportar unos datos que puedan servir de material a los que, sin prejuicios, traten de comprender aquella época de huelgas y revoluciones que desembocó en una guerra civil. Solo se intenta recordar un estado de cosas que cualquiera puede consultar hoy, gracias a Internet, en los archivos históricos y en las hemerotecas.
Hoy se puede consultar las fuentes primarias de aquella historia, hasta ahora inaccesibles, para comprender como se llegó a aquella situación, sin pasar ese conocimiento por el filtro del historiador parcial, que pone su ideología por delante de la verdad. También están más cercanos los libros de memorias de los protagonistas de aquella época: Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña (los dos presidentes de la República), de Indalecio Prieto, general Varela, Martínez Barrio, Alejandro Lerroux, Largo Caballero, Gil Robles, Juan Simeón Vidarte, etc., que invito a leerlos para conocer la voz de los auténticos protagonistas de aquella tragedia.
Para la mayoría de los libros actuales que hablan de la guerra civil en Málaga, ésta empieza el 8 de febrero de 1937, el día que las tropas de Queipo de Llano entran en la capital, y en ellos solo se habla de la represión, éxodo, fosas, refugiados, cárceles y fusilamientos de un bando. Lo ocurrido los meses previos, para ellos no existió. Se habla de la represión, pero se minimiza y justifica lo ocurrido en zona republicana y se presenta magnificado lo ocurrido en zona nacional. Para los autores de esos libros, la búsqueda de la verdad tiene poca importancia, y todo su empeño se concentra en asegurar, a toda costa, la difusión de sus tesis aprovechando su predominio en los medios de comunicación.
Para remarcar sus afirmaciones, se apoyan, con más pasión que rigor, en los testimonios de aquellos testigos que favorecen sus planteamientos y reafirman sus conclusiones, o recurren a los recuerdos de quienes eran niños en 1936 y cuyos testimonios se airean sin someter a la previa y más elemental crítica. No les importa hacer algo tan grave como ocultar o tergiversar hechos históricos, hoy fácilmente comprobables.
Quienes ponemos de manifiesto esas manipulaciones recibimos el título de fascistas y calificativos similares, pese a que, en mi caso y sobre todo en el caso de Alfonso Ruiz, luchamos contra el franquismo cuando la gran mayoría de los acusadores, no lo hacían, y hoy se definen como progresistas y republicanos de toda la vida. Es muy ilustrativo leer el capítulo de éste libro, en el que Alfonso cuenta los tres años (1976 – 1979) que estuvo como alcalde de Cuevas del Becerro, recién muerto Franco y cuando aún estaban bien asentados los poderes fácticos del régimen, contra los que tuvo que luchar para llevar la voz del pueblo a las instituciones.
Como si no hubieran pasado casi ochenta años desde el inicio de la guerra civil y cuarenta desde la muerte de Franco, financiado en buena parte con dinero público y que está al servicio de una clara intencionalidad política, se coge como bandera el legítimo interés de algunas personas por conocer dónde reposan los restos de sus antepasados muertos y se hace una explotación cínica de los sentimientos ligados a las víctimas para sacar tajada política actual. Desde hace tres décadas, solo se recuerdan a las víctimas de la izquierda. Soy un gran admirador de García Lorca como poeta, pero en la obsesión por descubrir donde están sus restos enterrados, a pesar de que la propia familia de Lorca se niega a que se abra su tumba, hay una clara intencionalidad política, mientras intelectuales asesinados por las izquierdas, como Ramiro de Maeztu o Pedro Muñoz Seca o nuestro José María Hinojosa, permanecen olvidados.
Cuando se escribe un libro sobre la guerra civil española, hay que tomar como punto de partida un conocimiento real de lo que ocurrió en España antes y después del 18 de julio de 1936. El inicio de la misma no se entiende si no se conoce lo ocurrido en los cinco años que duró la Segunda República. Hay que entender la realidad de aquella «república democrática», ocultada deliberadamente por supuestos historiadores.
No hay nada más alejado de la realidad que decir que la República del año 1936 era democrática y un oasis de libertad. Y sin embargo, continúan publicándose libros y realizándose reportajes, en los que se insiste en la visión de una República idílica, progresista y maravillosa para los trabajadores, y que fue destruida por las conspiraciones de la oligarquía, omitiendo o desvirtuando los propios testimonios de Azaña, Largo Caballero, Prieto, Alcalá-Zamora, Lerroux, los «fundadores de la república», ignorando la documentación interna de los partidos o la prensa de la época.
La izquierda marxista entendía la República como un instrumento para imponer en breve tiempo su dictadura revolucionaria, y la izquierda burguesa concebía el nuevo régimen como algo de su propiedad, aceptable sólo si ella tenía el poder. El periodo de 1931 a 1933 se caracterizó por el propósito de construir una República solo para los republicanos. La coalición izquierdista no tuvo una actitud integradora que, sin renunciar a un programa de izquierda, permitiese convivir a la vieja y a la nueva España. Se impuso una Constitución, claramente anticatólica, inaceptable para una parte notable de la población. Antes de que hubiera pasado un mes de su proclamación, se produjo la quema de iglesias, imágenes sagradas y conventos, especialmente en Málaga.
En la Constitución actual, se respeta de forma escrupulosa las opiniones contrarias a la Monarquía. En el Congreso se sientan diputados republicanos, y se permite, con toda normalidad, actos y manifestaciones a favor de la República. Durante la Segunda República, los monárquicos no podían invocar al régimen derrocado, ni elogiar al Rey desterrado sin exponerse a graves consecuencias. La ley de Defensa de la República, facultaba al ministro de la Gobernación para perseguir y castigar lo que llamaba «actos de agresión a la república», y uno de esos actos era nada menos que la apelación a la monarquía, tanto a las personas como al uso de emblemas, insignias o banderas alusivas a la misma. Esa ley contribuyó a su descrédito.
Si la Segunda República hubiera sido la República de todos, hoy la forma de estado sería la República, y nos hubiéramos ahorrado la guerra civil y cuarenta años de dictadura. Porque la Segunda República nació en medio de una desbordante euforia, el pueblo la recibió con ilusión, veían en ella el fin de sus penalidades y el fin de siglos de opresión por parte de la oligarquía dominante. Pero la clase política demostró su radical incapacidad para resolver los problemas cotidianos de los españoles, y para establecer unos niveles aceptables de convivencia, justicia social y libertad.
No fueron capaces de construir una República que albergara una mayoría social, desde las clases conservadoras católicas hasta los socialistas. La República se convirtió en una ideología revolucionaria y en un caos de orden público. Fracasó por la desunión de los hombres que la crearon. Todos fueron culpables: partidos de uno y otro signo, sindicatos, gobiernos, iglesia, oligarquía, anarquistas, militares, cuerpos de seguridad. Sus grandes errores dieron lugar a un clima de guerra civil, que nació del odio a las ideas y a las personas. Por esta razón la democracia resultó inviable, y los odios acumulados se transformaron en una marea de crímenes y asesinatos cuando se produjo el hundimiento del Estado y las barreras de la ley cayeron definitivamente por tierra. Nada hay ya que hablar cuando la regla del juego es la fuerza.
¿Pero cómo pudo llegarse a tales extremos de odio y crueldad en los dos bandos? Importa entender el proceso que llevó en nuestro país al hundimiento de la legalidad, ya que no por azar se origina una guerra civil. Las diferencias políticas fueron transformándose en auténticas hostilidades, y cuando en febrero de 1936 ocuparon el poder quienes propugnaban una política de revancha por los sucesos de octubre de 1934, España se convirtió en un teatro de violencias y muertes, abocado fatalmente a la guerra civil. La convivencia ciudadana se había deteriorado hasta límites increíbles, bajo un clima de odio de clases y persecución religiosa. Atentados, huelgas salvajes, incendio de cosechas, quema de iglesias y conventos, en una espiral sangrienta que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo, líder de la oposición parlamentaria, por unos agentes de la autoridad al servicio del gobierno del Frente Popular. Ese día se abrieron las dos «Españas».
Lo que primó durante los primeros meses de la guerra, antes de que los frentes se estabilizaran en otoño de 1936, fue la de un golpe de estado expeditivo e implacable. El verano y el primer tramo del otoño de 1936 se convirtió allí donde prosperó la rebelión, en un baño de sangre que pretendía paralizar al oponente y limpiar la retaguardia. En esos meses se concentraron más de los dos tercios de las ejecuciones producidas en toda la guerra, la mayoría de ellas bajo la simple aplicación de los bandos de guerra, sobre todo allí donde había un fuerte movimiento obrero que se pudiera resistir al golpe. Asimismo, allí donde la rebelión no tuvo lugar y sobre todo donde fue derrotada, se reproducían las matanzas, pero de signo contrario. Se seguía una lógica igualmente urgente e implacable, en que la improvisación sustituía a la planificación del otro bando.
De lo que se descubre en el libro de Alfonso, me ha sobrecogido los acontecimientos ocurridos en la noche del 26 de agosto en Almargen, donde fueron asesinadas cerca de cuarenta personas en la sala de armas del cuartel de la Guardia civil. Los cuarteles de la Guardia civil de todos los pueblos de la comarca, habían quedados vacíos un mes antes, porque el Gobernador civil de Málaga dio la orden de que se trasladaran los guardias, para reforzar la capital. El Comité local del Frente Popular decidió habilitarlo como cárcel y en él fueron encerrando a los vecinos del pueblo de derechas que iban deteniendo. Ese mismo Comité, viendo el avance de las tropas nacionales por los pueblos próximos de la provincia de Sevilla, decidió ejecutar a todos los prisioneros encerrados en el cuartel. Desde las ventanas y puertas que daban al interior del patio del cuartel, fueron tiroteados los vecinos que estaban prisioneros en el mismo. Murieron los varones de familias enteras, padres con sus hijos, hermanos, etc., la mayoría eran labradores, y algunos estudiantes. Solo una tercera parte estaba afiliada a algún partido político.
«…esa noche, había cerca de cien personas todas pegando tiros por las ventanas y puertas de la Sala de Armas. Después cargamos los muertos en una camioneta y los quemamos con gasolina... »
La principal víctima fue el pueblo que, engañado por todos, se vio inmerso en una lucha de hermanos contra hermanos, de padres contra hijos. Pueblos y ciudades destruidas, tesoros artísticos, que era el legado de muchos siglos, desaparecidos para siempre, y medio millón de muertos. Fue el periodo más doloroso y trágico de la historia de España. Muchísimas personas murieron en el frente, pero muchas más fueron asesinadas en la retaguardia del bando nacional y en la del Frente Popular. Y no por haber cometido un delito, sino por el odio a las ideas de las víctimas o por rencores personales. España fue víctima de una epidemia de odio, que al igual que la peste negra en Europa durante la Edad Media, aniquiló a cientos de miles de personas.
Por desgracia, las pérdidas humanas que dejó tras de sí la guerra civil española, y más en concreto las víctimas causadas por la represión, siguen sirviendo de arma arrojadiza para los dos bandos. En ambos se practicó el terror, en algunos casos de una forma espontánea, fruto de los odios de clases, y en otros casos fue una represión de Estado, programada e impulsada desde arriba. Se mataba con cualquier disculpa o sin disculpa. Muchos de los muertos no supieron jamás por qué luchaban, ni siquiera por qué morían. La muerte paseó sus dominios con frialdad y crueldad por todo el territorio español.
En los dos bandos hubo muertos republicanos, católicos y demócratas (José María Hinojosa, Benito Luna, Diego Moreno). Como muestra diré que los sublevados ejecutaron a unos cuarenta diputados del Frente Popular, mientras que en la zona republicana fueron ejecutados veinticinco de la coalición de derechas. ¿Dónde había quedado la República democrática? Casi siempre se magnifica lo ocurrido en el bando contrario, negando o justificando los excesos propios.
En la guerra civil se produjo la lucha entre dos dictaduras, la del proletariado y la fascista. Ganaron la guerra los militares rebeldes, y tuvimos cuarenta años de dictadura, pero si hubiera ganado el Frente Popular hubiéramos tenido de igual forma otra dictadura, la del proletariado. Triunfaron unas ideas, pero España fue la que perdió la guerra. Aquella fue una generación fracasada.
La lectura de éste libro, no solo muestra la historia de lo que ocurrió, sino que deja entrever que hay detrás de esas historias: miedos, tragedias, llantos, angustias, silencios. Las milicias se dedicaron a dar el «paseíllo» a todo aquel que identificaban como fascista. Al amparo de la noche, sacaban de sus casas a aquellos que arbitrariamente eran denunciados por colaborar con los sublevados; en algunos casos, la prueba consistía en haber escuchado a Queipo de Llano en radio Sevilla, ser monárquico o simplemente ser católico y haber ido a misa.
Los «sospechosos» apenas si salían a la calle, y cuando lo hacían nadie se acercaba a ellos, todos les evitaban. Con el miedo metido en las entrañas, pasaban días enteros y noches en vigilia. Los amigos les fueron abandonando, solo la familia les acompañaba en su aislamiento. Pero sobre todo temían por ellas, por sus familias, por lo que les pudiera pasar. La tensión soportada por las mujeres y la familia con los que compartían el secreto es inimaginable.
Eran habituales las batidas de búsqueda, los registros de domicilios y los controles en las calles. Ante la imposibilidad de escapar de la muerte o huir a otro lugar, ocultarse era la única opción inmediata de supervivencia para estas personas. Tuvieron que esconderse, siempre con temor a que pudieran ser descubiertos, cambiando de casa la noche que recibían el chivatazo, del miliciano amigo, de que iban esa noche a por ellos.
La mayoría eran pequeños propietarios, labradores, comerciantes, médicos, sacerdotes, antiguos alcaldes, secretarios municipales, jueces, etc. Muchos de ellos, funcionarios públicos al servicio de la República, que no pertenecían a ningún partido político, ni tuvieron conocimiento ni participación alguna en el golpe militar, pero que fueron perseguidos y finalmente asesinados por quienes detentaban la autoridad en nombre de la República.
«Oímos camiones que bajaban al pueblo, voces gritos, protestas, fuertes golpes en una puerta, voces encolerizadas, gritos angustiosos de mujeres. Permanecimos despiertos preguntándonos por quien habrían venido, qué habría ocurrido allá abajo en la oscuridad, si vendrían por nosotros… Al final los camiones se marcharon, las voces airadas y angustiadas se apagaron, incluso el último sonido, los sollozos de una mujer, se desvaneció y se cernió el silencio sobre las casas» (Gamel Woolsey).
Si apartamos las causas sociopolíticas de los hechos, las grandes ideas de los políticos, las estrategias militares y nos centramos en las personas aisladas, en las historias concretas de cada individuo, nos encontramos con familias rotas, con una espantosa carnicería entre hermanos. Aquella fue «una guerra sangrienta en la que lucharon hermanos contra hermanos, sólo por encontrarse en diferente situación geográfica.»
Han pasado cuatro generaciones, desde que comenzó la guerra civil. Apenas quedan supervivientes de aquellos acontecimientos. Hasta hace muy poco había miedo a hablar. Fue una catástrofe de toda la sociedad, que no debemos olvidar. Ese gran pueblo que forjó civilizaciones, y llevó su idioma y su cultura al último rincón del mundo, a pesar de sus gobernantes, fue capaz de encontrar el camino de la reconciliación y sacar adelante un régimen de libertad y democracia. El tiempo y la convivencia diaria, obligó a los supervivientes a perdonar.
Quiero poner el ejemplo de dos hermanos: Pedro Velasco Olmo, alcalde por el PSOE de Campillos cuando se inició la guerra civil, y que intervino activamente en la lucha armada contra el bando nacional, y Fernando Velasco Olmo que luchó en el bando contrario. Era Oficial de la Guardia civil y Jefe de Línea de Lebrija (Sevilla). Al mediodía del 24 de julio, al mando de una fuerza compuesta por miembros de la Guardia civil y Carabineros, ocupó el ayuntamiento de Lebrija, con la intención de reprimir cualquier desorden, no encontrando resistencia alguna, y nombrando una comisión gestora municipal con partidarios de la sublevación militar, hasta que el 27 de julio el ejército entra en Lebrija, al mando del comandante Antonio Castejón.
Pedro Velasco fue apresado por las tropas nacionales, al finalizar la guerra, cuando estaba intentando embarcar en Alicante para huir de España, siendo condenado a muerte en el Consejo de Guerra celebrado en Málaga el 25 de Abril de 1942. Su hermano Fernando, pidió el indulto el 18 de Mayo, pero no sirvió para nada ya que fue fusilado en la madrugada del 22 de septiembre de 1942 en las inmediaciones del cementerio de San Rafael en Málaga.
Y recordar también, como perdonaron el asesinato de sus padres, Diego Moreno Jordán y Jesús Luna Padilla, y cuyo relato me sirvió para escribir el prólogo del anterior libro de Alfonso Ruiz «Campillos, 1936»
El propio Partido Comunista de España, en Junio de 1956 hizo la declaración «Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español»
«Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte.Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en «rojos» y «nacionales», para sentirse ciudadanos de España, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, aportando al acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos».
Y por esta razón tienen tanto valor y oportunidad éste libro de Alfonso Ruiz. Es una importante contribución al esclarecimiento de la verdad, y por tanto a la libertad y la reconciliación de los españoles en unos momentos de grandes tensiones políticas. Pretende contribuir, aunque sea con una aportación modesta, a salvar la memoria de los que vivieron la guerra civil, de los que nacimos en la España de la posguerra y de las generaciones actuales que están sufriendo la tentación de destruir el patrimonio democrático recibido.
Bartolomé Soto Gil
Para finalizar esta Crónica, quiero hacer una serie de consideraciones sobre las dos lápidas que había a la espalda de la Cruz de los Caídos, a las que se refiere Diego Moreno Jordán en su artículo «A MI PADRE, NO».
En estas lápidas, como dice Diego Moreno, «estaban escritos los nombres de los «caídos» en uno solo de los bandos de la guerra civil fueron sustituidas por otras dos; en las que constaba una leyenda —«Campillos, a todos los muertos en la guerra»— y campeaban unos versos de José María Hinojosa, poeta campillero de la generación del 27, fusilado por los «rojos», y otros de Miguel Hernández, cuyo nombre no reclama mayor precisión».
Estas lápidas fueron sustituidas el 15 de agosto de 1977, por dos nuevas.
La leyenda de una de las nuevas lápidas ponía: «CAMPILLOS A TODOS SUS MUERTOS EN LA GUERRA DE 1936 – 39» «15 DE AGOSTO DE 1977»
Los versos que se reproducían en la otra lápida, eran uno de Miguel Hernández, perteneciente a la «Elegía por Ramón Sijé»:
Y otro de José María Hinojosa, del poemario «La sangre en libertad»:
Una más completa información sobre las Lápidas de los Caídos, la podemos encontrar en el siguiente enlace del Blog "VERDAD HISTÓRICA CAMPILLOS":
https://verdadhistoricacampillos.blogspot.com/2022/07/xi-la-transicion-vista-desde-campillos.html
Continúa diciendo Diego Moreno Jordán: «La decisión fue tomada por un Ayuntamiento, aún no democrático, pero si compuesto por personas racionales, sensibles y generosas, y contó con la aprobación de todos, salvas las excepciones de rigor».
Dicho Ayuntamiento “aún no democrático”, según lo denomina Diego Moreno, estaba presidido por D. César Rodríguez Docampo, alcalde de Campillos desde el 25 de enero de 1976, dos meses después de la muerte de Franco.
La elección de César R. Docampo, fue todo lo democrática que, en aquellos momentos tan difíciles, podía ser.
El día anterior a la muerte de Franco, se había aprobado en las Cortes la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local. Ley con la que se quería reformar el funcionamiento de los municipios, dando un impulso a la participación ciudadana, y que, en su Base Quinta, hablaba de cómo debía realizarse la elección del Alcalde:
1. El Alcalde será elegido mediante votación, secreta efectuada por los concejales del Ayuntamiento. Serán proclamados candidatos los vecinos de la localidad que lo soliciten de la Junta Municipal del Censo y reúnan alguna de las condiciones siguientes:
1ª. Ser o haber sido Alcalde o Concejal del propio Ayuntamiento.
2ª. Ser propuesto por vecinos incluidos en el censo electoral del respectivo Municipio en número no inferior a mil o al 1 por ciento del total de electores.
3ª. Ser propuesto por cuatro Consejeros locales del respectivo Consejo Local del Movimiento.
Con esta nueva Ley de Bases, el 10 de Diciembre de 1975, Fraga Iribarne, ministro de Gobernación, convoca elecciones a todas las alcaldías de España para el día 25 de enero de 1976. De esa forma daría comienzo la Transición en todos los pueblos de España. Ahora está de moda desmontar la Transición, entre los que no lo vivieron entonces. No conocieron lo difícil que era aquello y la buena voluntad de todos porque todo funcionara.
César R. Docampo, pudo salir elegido como alcalde de Campillos, gracias a la ayuda decisiva de dos personas. Por una parte Paco Ruiz Padilla, que consiguió las firmas de los cuatro Consejeros del Consejo Local del Movimiento necesarias para poder presentarse, y por otra parte de Francisco Caballero Mesa, que convenció a siete de los nueve concejales que formaban la Corporación municipal para que le votaran.
A los pocos días de ser nombrado alcalde, una de las primeras decisiones que tomó, fue retirar la placa en mármol, que había en antiguo edificio del Ayuntamiento, sobre la pared que daba a la calle Santa Ana, que conmemoraba la entrada de las tropas del general Varela, el 13 de septiembre de 1936, en Campillos.
El acuerdo del pleno en el que acordó el cambio de las lápidas tiene fecha del lunes 27 de junio de 1977. Hubo un gran consenso para ello, incluso con el visto bueno de D. Federico Manzano Sancho, que era el alcalde que erigió la Cruz y las lápidas.
“Apruebo y me agrada este acuerdo, así como el día en que lo realizan, que contribuye a la paz y concordia entre todos”
Las lápidas antiguas se cambiaron por las nuevas el día 15 de Agosto de 1977.
Posteriormente, durante la etapa de D. Pedro Benítez como alcalde, el monumento de la Cruz fue derribado, las nuevas lápidas fueron desmontadas y trasladadas al Cementerio Municipal, donde hoy se ubican.
César R. Docampo, con atrevimiento y valentía asumió importantes retos para sacar a Campillos de la sombra de la dictadura, y liderar en el pueblo un cambio que ya avanzaba por todo el país.
Con estos actos simbólicos de retirar la placa de la calle Santa Ana, y de cambio de lápidas en la Cruz de los Caídos, Campillos comenzó a recorrer el difícil camino de la reconciliación y la democracia.


























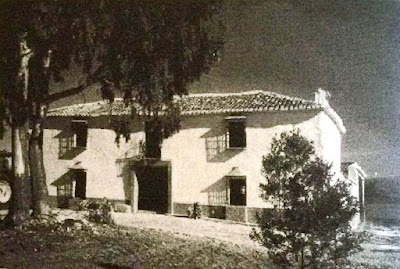









.tif)


